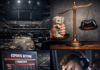Durante años nos vendieron a los eSports como la evolución natural del gaming competitivo. Una escena nacida desde la pasión, desde los cibers, los torneos armados a pulmón y la necesidad casi visceral de demostrar quién era el mejor. No había glamour, no había contratos millonarios ni marcas detrás: había comunidad.
Durante años nos vendieron a los eSports como la evolución natural del gaming competitivo. Una escena nacida desde la pasión, desde los cibers, los torneos armados a pulmón y la necesidad casi visceral de demostrar quién era el mejor. No había glamour, no había contratos millonarios ni marcas detrás: había comunidad.
Hoy, ese espíritu está cada vez más diluido.
Los eSports ya no giran alrededor del juego, ni siquiera del espectáculo. Giran alrededor del dinero. Y no de cualquier dinero, sino de uno rápido, agresivo y muchas veces predatorio.
La profesionalización, que en un principio parecía un paso lógico, terminó convirtiéndose en una excusa para replicar los peores vicios de la industria del entretenimiento tradicional. Franquicias cerradas, entradas imposibles para nuevos equipos, salarios inflados sin sustento real y una dependencia total de publishers que controlan absolutamente todo: reglas, formatos, calendarios y, sobre todo, el negocio.
El problema no es que los eSports sean un negocio. El problema es cómo se los está explotando.
Modelos de monetización diseñados para exprimir a jugadores y audiencias, skins y pases de batalla que financian ligas mientras empujan al usuario a gastar cada vez más, y una escena competitiva que parece construida más para atraer sponsors que para sostener el talento. Todo bajo la promesa eterna de “crecimiento”, aunque año tras año veamos equipos desaparecer, jugadores quemarse y ligas que no logran ser rentables.
A esto se suma algo todavía más delicado: la normalización de las apuestas dentro del ecosistema. Publicidades, sponsors y discursos que buscan legitimar un vínculo peligroso entre competencia y juego de azar. Una línea que, una vez cruzada, pone en riesgo la integridad deportiva y transforma al espectador en un consumidor más, no de contenido, sino de riesgo.
Mientras tanto, la comunidad —esa que sostuvo la escena cuando no había cámaras ni premios— queda relegada a un rol secundario. Se la convoca para inflar números, para justificar métricas, pero rara vez para decidir el rumbo. El feedback molesta. La crítica incomoda. La nostalgia estorba.
Y así, los eSports entran en una decadencia silenciosa. No porque falten jugadores talentosos o juegos competitivos, sino porque el modelo actual parece insostenible. Una burbuja que se infla con promesas de grandeza mientras pierde, en el camino, aquello que la hacía especial.
Tal vez sea momento de hacernos una pregunta incómoda:
¿los eSports siguen siendo una expresión cultural del gaming o ya son solo otro producto más, diseñado para ser explotado hasta que deje de ser rentable?
Porque si competir dejó de ser el objetivo, entonces lo que está en juego no es una liga, ni un torneo. Es la identidad misma de la escena.